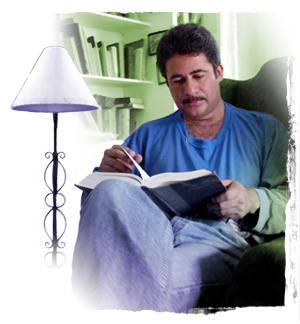Breviario
Aquí encontrarás páginas de la vida del escritor, episodios relatados por él mismo y que, uniéndolos y armando poco a poco una especie de rompecabezas, constituyen la autobigrafía de Edgar Allan García.
Poética y no
 En 1985 acudí a la convocatoria que hacía el escritor Raúl Pérez Torres al taller de literatura Pablo Palacio. Yo no había querido estudiar literatura en la universidad sino sociología y alguna materia en antropología y filosofía, con la esperanza de que me ayudara a la hora de escribir, pero los años pasaban y yo no lograba conectar ese conocimiento con la escritura. Fui con la ilusión de ponerme en contacto con otros aprendices de brujo y, sobre todo, con un escritor reconocido que me pudiera orientar en el camino que libremente había elegido.
En 1985 acudí a la convocatoria que hacía el escritor Raúl Pérez Torres al taller de literatura Pablo Palacio. Yo no había querido estudiar literatura en la universidad sino sociología y alguna materia en antropología y filosofía, con la esperanza de que me ayudara a la hora de escribir, pero los años pasaban y yo no lograba conectar ese conocimiento con la escritura. Fui con la ilusión de ponerme en contacto con otros aprendices de brujo y, sobre todo, con un escritor reconocido que me pudiera orientar en el camino que libremente había elegido.
Recuerdo que llevé al taller un puñado de textos con la secreta esperanza de que me aplaudieran por mi “talento”. La respuesta del taller a mi ridícula pretención fue exactamente la contraria: uno a uno desecharon mis “poemas”, al tiempo que encontraron una gran cantidad de defectos en lo que yo llamaba “mis cuentos”. Yo estaba, más que desolado, furioso: ¿cómo era posible –me decía- que no supieran valorar mis escritos, cómo podían ser tan ciegos, tan estúpidos, tan... envidiosos. Largos y atormentados meses mascullé resentimientos y sospechas, hasta que el espíritu del grupo se fue imponiendo y comencé a pensar que sí, que era posible que mis poemas fueran cursis, ridículos, pretenciosos y hasta insignificantes, en tanto que en mis cuentos los personajes no fueran más que sombras y las supuestas descripciones sólo torpes manchas sobre el papel.
Tenía entonces ante mí dos posibilidades: o abandonaba el taller -y con él quizá mi deseo de seguir escribiendo- o continuaba para ver qué era lo que me podía enseñar ese espacio desafiante en el que sobresalían dos compañeros que eran implacables con los textos. Opté por quedarme y, durante un tiempo me dediqué a aprender toda la “metodología” de análisis que se aplicaba en el taller, en especial la “traducción” –nunca supe si acertada- que había hecho del “método” de Miguel Donoso Pareja, uno de los exintegrantes de dichos talleres.
Semana tras semana, llevé nuevos cuentos y poemas a la mesa de disecciones y, tras varias autopsias, que yo percibía como feroces pero que asimilé sin apenas defenderme, aprendí a “meditar” cada verso, de acuerdo con patrones muy precisos y, en igual medida, a “construir” personajes y a “ambientar” los cuentos según las reglas no escritas del taller. A medida que transcurrían los meses, me daba cuenta de que mis textos cumplían, se portaban “bien”, hacían “buena letra”: la prueba era que sobrevivían, casi enteros, sin mayores razguños. No sólo que no percibía la trampa en la que habíamos sino que incluso empezaba a sentirme satisfecho con lo que escribía. Afuera, por el contrario, a ciertos conocidos les parecía que mis escritos habían perdido vitalidad, riqueza expresiva, espíritu lúdico, audacia y, aunque en principio lo negara, yo sentía lo mismo.
En el taller se aplaudía la parquedad expresiva; se preferían los poemas en tercera persona que demostraran alejamiento en lugar de involucramiento emocional; y si acaso el poema se escribía en primera persona, era posible –e incluso necesario- recurrir a la burla, el sarcasmo y la sátira, a la hora de poner en evidencia ciertos esquemas sociales; se condenaba así mismo las metáforas clásicas, las imágenes demasiado brillantes o seductoras, y se quería, cada vez más, un acercamiento a la literatura desde el habla cotidiana, coloquial, incluso grotesca. Flotaba sobre nuestras cabezas el espíritu de la antipoesía y recuerdo que se prohibió, además, todas las palabras que terminaran en mente, ¿por qué?, porque “sonaban” feo (luego descubrí que los textos de grandes escritores estaban llenos de desoladamente, angustiosamente, solamente, y en el fondo, no había problema alguno con la bendita palabra).
Los cuentos, por otro lado, tenían que ser urbanos, con cierto corte realista, esto es, sin magia ni elementos sobrenaturales, salvo quizá en los momentos en que la pesadilla se mezclaba con el horror cotidiano; los diálogos brillaban por su ausencia; casi siempre la acción empezaba y terminaba en una habitación; las historias debían estar presididas por personajes solitarios, torturados, marginales, en medio de situaciones críticas, asfixiantes, sórdidas, oprobiosas; la muerte reptaba por los rincones; casi todos mis personajes querían cometer suicidio y más de uno terminaban lanzándose al vacío o envenenándose o pengándose un tiro. Mis textos se habían vuelto predecibles y repetitivos. Flotaba sobre nosotros algo así como “La Náusea” de Sartre, pero sin la profundidad sartriana. Teníamos que “golpear “con nuestros escritos a la “pequeña burguesía” –ah, porque nosotros, en nuestro imaginario, no éramos pequeño burgueses sino acaso “artesanos de la palabra” que “pulíamos nuestros textos” y, en esa medida, nos creíamos igual que cualquier zapatero o talabartero tercermundista-, debíamos entonces enrrostrarle a “la pequeña burguesía” toda la porquería del “sistema” y hacerle tragar su propia “basura”, hasta que vomitara.
Lo admito: lo más probale es que exagere sobre este tema, y en esa medida, que otro exmiembro del taller me reclame, quizá con razón, mi interpretación de los hechos pero yo siento que, para mí, las cosas fueron tal como las he descrito. Tan es así que para los que estaban fuera del pequeño círculo del taller, lo que entonces yo estaba escribiendo les sabía a carne seca, sin aliño y, para colmo arrastrada por las calles y luego orinada por algún perro callejero. ¿Acaso estaba cumpliendo con mi misión de “escritor comprometido”? No lo creo. Mis fantasmas no daban para tanto. Cuándo vas a dejar de hacer cháchara con la poesía y escribir en serio, me increpó un amigo al que yo respetaba mucho porque eran un gran lector y, acaso por ello, un inmejorable crítico literario. Cuándo vas a abandonar la parte más superficial de la crónica roja para adentrarte en las múltiples dimensiones de lo humano. Cuándo vas a volar sin tantas cortapisas, insistió, cuándo vas a dejar de lado esa estúpida camisa de fuerza que te has impuesto para escribir. Recuerdo que, al tenor de sus críticas, releí con angustia mis últimos escritos y, sí, mi amigo tenía razón: en casi todo falta vuelo poético, claroscuros, perspectivas, profundidad, involucramiento emocional, vida.
¿Qué hacer?, me pregunté en esa hora oscura. Ya no podía volver a escribir como antes y, puesto que mi amigo tenía razón, ya no quería seguir escribiendo de acuerdo con las “reglas” del taller. Me hundí en un pozo semejante al de mis personajes más existencialistas y, cuando al fin salí de él, pues mi primer hijo estaba por nacer y yo no podía seguir en el papel de náufrago a la deriva, me forcé a empezar de nuevo, a repensar los textos que se habían acumulado en las gavetas, a escribir desde la emoción, a escarbar en mi propia profundidad: de ahí nació mi primer libro de poemas –Sobre los ijares de Rocinante- y mi primer libro de cuentos –El encanto de los bordes. Y aunque tuve la suerte de que ambos obtuvieran sendos premios nacionales, yo sabía que aún tenían restos del taller, esquemas que en algún momento debía limpiar para acabar de liberarme.
Fue entonces cuando vino en mi auxilio la llamada “Literatura Infantil”. Mis hijos habían crecido y me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Descubrí que los cuentos emergían fácilmente pero cuando a la noche siguiente intentaba repetir alguna historia, terminaba cambiándole algún detalle y mis hijos reclamando por mis olvidos. Empecé entonces a escribir para dejar constancia. Y a leerles. Un día cayó en mis manos una antología de literatura para niños, en la que estaban María Elena Walsh, Orlando Rodríguez, Jairo Aníbal Niño, entre otros, y descubrí con sorpresa una literatura deslumbrante: no sólo que tenía una gran calidad tanto en fondo como en forma, sino además un espíritu lúdico y desacralizador que me hechizó. Si esta es la literatura para niños que se está haciendo en América Latina, me dije, yo también quiero meterme de lleno en el género.
Alentado por el nuevo desafío, me vi libre por fin de todo estereotipo formal y temático. Como un explorador me lancé de lleno a transitar en caminos desconocidos: me entregué a los juegos de palabras, me sumergí en aventuras excitantes, descubrí que podía crear los personajes más diversos y que era posible recrear historias desde ángulos que no se me habían ocurrido antes. Pero había algo más: gracias a la literatura infantil, volví a ser niño, o mejor aun, pude rescatar la alegría de mi niñez, purgar las carencias que me atormentaron y contactarme de manera más profunda con la infancia de mis hijos e hijas, pero también con los otros niños y jóvenes que he encontrado en el camino.
Un día luminoso me vi en un salón de clases atestado de niños que habían leído uno de mis libros y querían saber los detalles de mi historia personal y los “secretos” de mi forma de escribir. Gracias a estos rituales, a lo largo de los últimos 6 años, he tenido el privilegio de escuchar las emociones que logré despertar con mis historias y poemas; he gozado con las risas de mis pequeños lectores y compañeros, me he estremecido con sus confesiones públicas, he podido palpar la transparencia, la espontaneidad, la vida brotando en cada uno de esos niños y adolescentes y, gracias a ello, me he reconciliado con lo más esencial de mi espíritu creativo y humano. Y es que para mí el niño es algo mucho más complejo de lo que por lo general se cree, un ser capaz de entender la fantasía más desbocada y no perderse en el camino como sucede con algunos adultos, y en esa medida, dotado de una inteligencia emocional y analógica sorprendente que luego la educacion formal –o formol, como le llamo- se encarga de apagar. Por eso, nunca he dudado en apelar a la abstracción, a las paradojas, a las metáforas, a los juegos temporales y a todo tipo de personajes complejos. Y la respuesta ha sido que no sólo el niño sino también su madre, su padre, sus primos y sus abuelos, leen mis libros e intercambian comentarios sobre los mismos, sin diferencia de edades. Por eso, si bien algunas de mis obras llevan el sello de “LITERATURA INFANTIL”, éstas cruzan con bastante facilidad dicha frontera, entre otras cosas porque intento escribir en un estilo que es accesible para todo tipo de público, sin menospreciar al niño con recursos insulsos.
No tengo palabras suficientes para agradecerle a la vida por haberme empujado hacia la llamada “literatura infantil y juvenil”, pero como quien vuelve una y otra vez a sus viejos reductos, por sombríos que sean, me he negado a dejar de escribir poemas, cuentos y ensayos destinados a un público adulto. Ahí también me juego entero, pero de otra forma: la poesía, por ejemplo, me exige no solo una tensión permanente con lo más descarnado del lenguaje sino también desnudarme, extraer de mi interior alimañas, fragmentos oscuros, fantasmas del pasado que tal vez debería dejar atrás, pero que me he negado a hacerlo. Ahora escribo poemas en primera persona, asumiendo mis emociones, ahondando en ellas hasta que lastiman o se rebelan o se convierten en otra cosa acaso más verdadera que la realidad misma. Nunca he evitado denunciar la miseria que me rodea, pero en estricto sentido, yo soy el primer damnificado, el primer migrante abandonado en altamar, el primer asesinado en las refriegas cotidianas. Y aunque suene a paradoja, pues es lo que es, en cada poema busco intensidad, y tras la intensidad, la revelación de algo o alguien más que yo mismo, un otro que me excede y me complementa.
Los cuentos, en cambio me exigen una complejidad formal en el límite mismo de mis posibilidades narrativas, igual que en el pasado, sí, pero ahora siento que mis personajes son más libres de vivir, amar y hasta triunfar. Cansado de crear antihéroes, he intentado también crear héroes aunque tengan las piernas rotas, pero héroes al fin porque todos, incluidos los personajes, tenemos derecho a romper los muros que nos cercan y a torcerle el brazo a las desgracias de todos los días. Por otro lado, el contexto en el que ahora se mueven mis historias es mucho más variado: puedo igual sumergirme en el siglo XVIII como en el XXIII, y coquetear abiertamente con la historia, los mitos y los arquetipos más disímiles.
En otras palabras, aunque me falta mucho todavía, y de seguro no me alcanzará esta vida para seguir aprendiendo, yo siento que he crecido en los últimos años. A tal punto que ya no miro con tanta sospecha la antipoesía ni me tapo la nariz ante los pequeños cuentos urbanos que obsesivamente se muerden la cola. Yo creo que cada uno se merece el poema o el cuento que crea y, quizá, el lector que lo lee. Además, cada uno tiene derecho a enamorarse de un estilo u otro, y de seguirlo hasta las últimas consecuencias. A lo que no creo que ningún escritor tenga derecho es a hacerlo, en primer lugar, sin pasión; y en segundo, sin rigurosidad. Lo primero, lo tuve que aprender solo, como corresponde. Lo segundo, lo aprendí en el taller Pablo Palacio. Porque más allá de lo que dije al principio de esta “ponencia”, de él me quedó un gran tesoro: pelear con cada palabra, cada verso, cada cuento, hasta que lentamente brote lo mejor, no de mí sino de nosotros, hasta que sienta que las páginas sangran o rugen o se echan volar, porque no otra cosa es, o debería ser, la literatura.
Más breviarios...
Si deseas, puedes descargarte la hoja de vida de Edgar Allan García, en formato pdf (para visualizarla necesitarás el Acrobat reader).